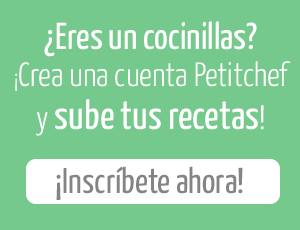No nos cabe en la cabeza. Nada hay más inhumano, más impensable que la muerte. La idea de que este yo inmenso en el que habitamos se desvanezca un día como una leve pompa de jabón resulta inconcebible (somos tan importantes para nosotros mismos) y, sin embargo, eso nos espera a todos sin remisión. Me parece chocante que, siendo la muerte la única certidumbre que tenemos de nuestro futuro, la humanidad no haya sido capaz hasta ahora de regular, ordenar y preparar ese destino inevitable. Que no haya sido para nosotros una prioridad facilitar las cosas. Porque además morir, sobre todo si eres joven, si estás fuerte, puede ser un tránsito terrible. Según la prestigiosa revista
The Lancet, sólo la mitad de las personas que necesitan
tratamientos paliativos en el mundo los reciben. Lo que implica que, en 2015, más de 25,5 millones de personas, entre ellos 2,5 millones de menores de 15 años, murieron rabiando. Y el reparto de esos cuidados paliativos es horriblemente injusto: por ejemplo, en ese mismo 2015, la morfina llegó al 36% de quien lo necesitaba en México, al 16% en China, al 4% en India y al 0,2% en Nigeria. En los países más pobres de la Tierra, como Haití o Afganistán, la morfina oral es prácticamente inexistente.
La eutanasia sin duda se trata de una de las cuestiones candentes de nuestro tiempo, de una frontera de la civilidad que va siendo más y más aceptada cada día
En cuanto a Europa, comparados con estas cifras estamos mucho mejor, pero tampoco es para tirar cohetes. Los que hemos vivido esa travesía tan común que consiste en acompañar hasta el fin a un ser querido sabemos lo que cuesta morir. Y tampoco aquí estamos exentos de desigualdades. Por ejemplo, un trabajo científico realizado con 1.300 pacientes de cáncer demostró que las mujeres tenían un 50% más de posibilidades de estar inframedicadas contra el dolor. Y hace pocas semanas leí en este periódico un reportaje espeluznante sobre la dolorosa muerte de Marcela, que, irónicamente, era la funcionaria encargada de tramitar los testamentos vitales en Las Palmas de Gran Canaria; que había firmado su propio testamento y que, a sus jóvenes 63 años, murió, según sus familiares, amarrada durante cuatro días a la cama sin recibir sedantes ni calmantes (la familia ha solicitado una investigación al hospital).
No sé cuántos lectores me habrán seguido hasta estas alturas del artículo. Porque no queremos pensar en estas cosas, no queremos recordar que somos mortales, y quizá esa negación animal a asumir nuestro fin sea una de las razones por las que los humanos hayamos sido tan torpes a la hora de gestionar el tránsito. Me asombra, sobre todo, que el derecho a poner fin a la propia existencia no haya sido una obviedad desde el principio de los tiempos. Pero no sólo no ha sido así, sino que el suicidio y la ayuda al suicidio que es la eutanasia han sido considerados pecaminosos, ilegales, sucios, execrables, criminales. Cuando para mí es evidente que, si nos queremos responsables, libres y dignos, tenemos que tener el control de nuestras vidas, y para ello resulta imprescindible tener el control de nuestras muertes.
Ahora mismo la eutanasia es legal en una minoría de países en el mundo, entre ellos Bélgica, Holanda o Luxemburgo, pero sin duda se trata de una de las cuestiones candentes de nuestro tiempo, de una frontera de la civilidad que va siendo más y más aceptada cada día. Y ese derecho esencial nos permitirá vivir con menos miedo. En España acabamos de hacer historia hace 15 días; después de 16 intentos fallidos desde 1994, el pleno de la Cámara de los Diputados aprobó tramitar una
ley que despenalizará la eutanasia. El PP, claro, votó en contra, y Ciudadanos se abstuvo (también votaron en contra de darle una calle a Luis Montes: qué miseria). La aprobación es un paso trascendental que no ha tenido tanta repercusión como merece (ya está dicho: no nos gusta hablar del tema). Hace también un par de semanas murió, por medio de un suicidio asistido en Suiza, el
científico australiano David Goodall. Ya saben que no era un enfermo terminal, pero tenía 104 años y estaba harto del deterioro de sus condiciones. “No soy feliz. Quiero morirme. No es particularmente triste”, dijo con admirable, serena, reconfortante lucidez. Así de hermosa puede ser la muerte. Es decir, la vida.